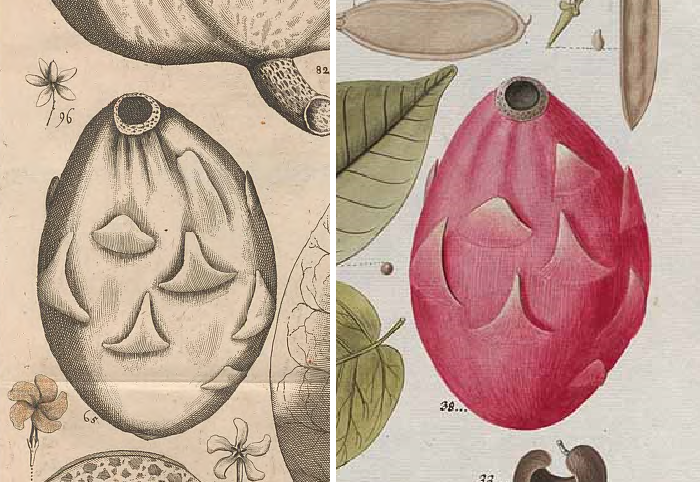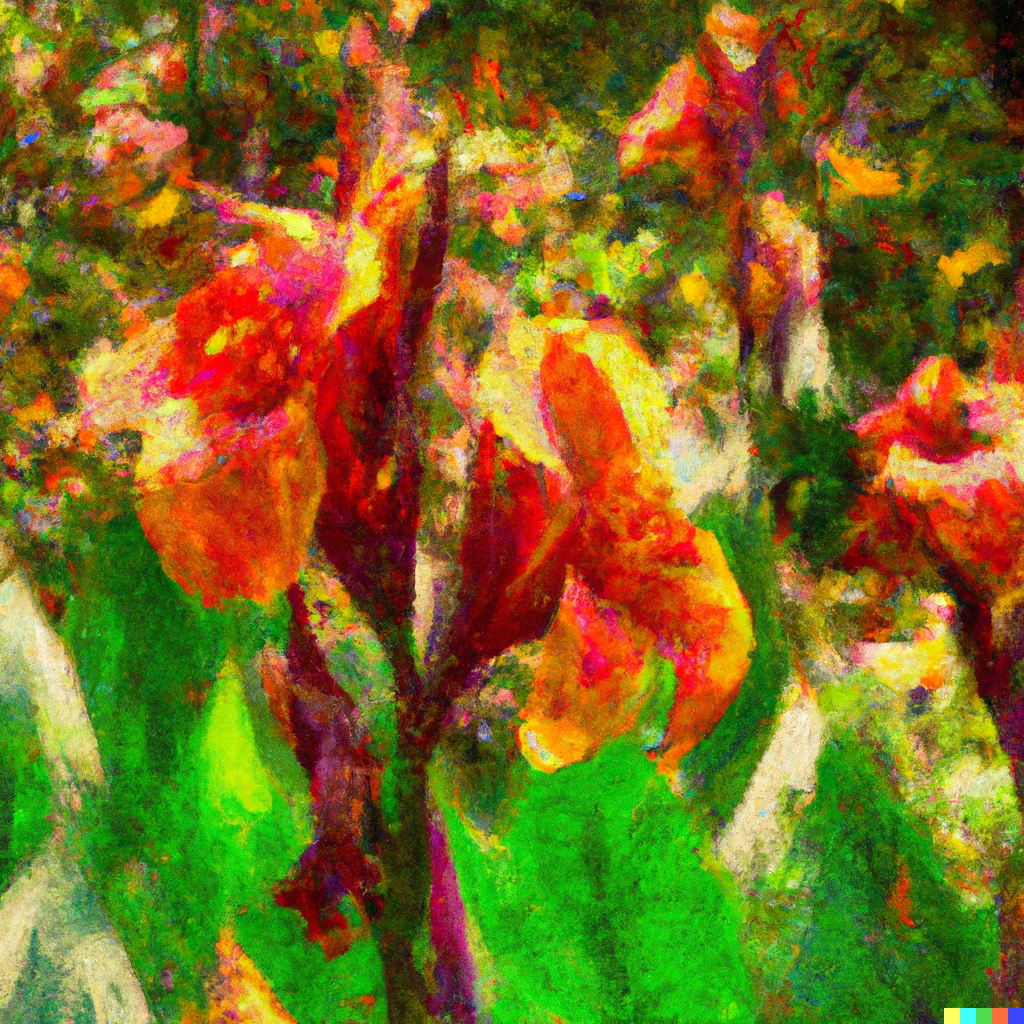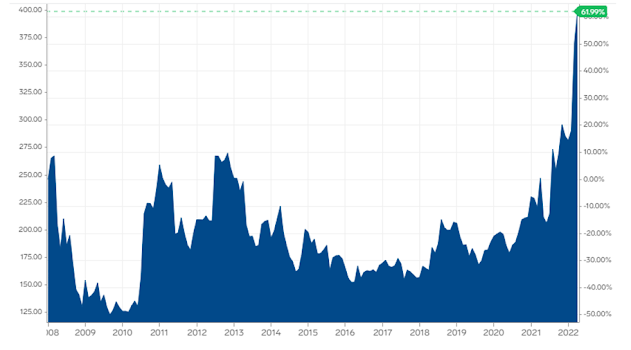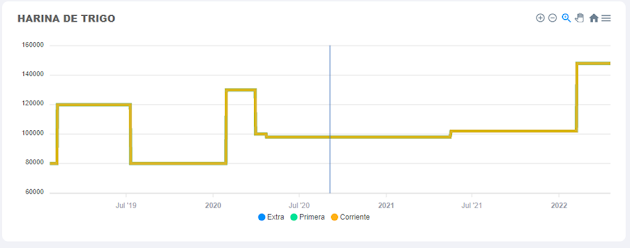El Trigo fue una de
las primeras plantas domesticadas por el ser humano y lo ha acompañado a lo
largo de sus travesías por el viejo mundo, llegó a América con la invasión
europea que impuso su cultivo por su gusto por los productos procesados del
trigo. Se tiene registro de su llegada a la Nueva Granada entre 1530 y 1535 por
Jerónimo Lebrón de Quiñones, junto a otros granos como la avena y la cebada, así mismo se conoce que en 1540 se construyó el
primer molino para trigo en Nariño.
Junto con la
colonización del territorio, el cultivo de trigo y otros granos fueron
encontrando zonas optimas donde se podían cultivar y abastecer a la población local, estas zonas se ubican en la parte alta de los Andes donde el clima mostraba estaciones
secas marcadas que le permitía al grano secarse, y almacenarse, en Colombia estas fueron principalmente el departamento de Nariño y el altiplano cundiboyacense.
Para el siglo XX se
alcanzó la mayor área registrada cultivada en trigo, llegando a 145.000 hectáreas
(1 hectárea es igual a 10.000 m2) y cosechando alrededor de 102.000 hectáreas,
un área un poco mayor que la mitad del departamento del Quindío.
Con la aplicación
de técnicas derivadas de la revolución verde como el suministro de
fertilizantes, uso de plaguicidas químicos y el estudio e investigación de
nuevas variedades genéticas para 1974 cada hectárea pasó de producir 0,6 t/ha (toneladas
de grano por hectárea) a 1,3 t/ha y para el año 2005 este rendimiento había
alcanzado a ubicarse entre 2 y 2,44 t/ha, rendimiento que se ha mantenido hasta la
actualidad.
 |
Campo de Cebada en el altiplano cundiboyacense,
así se vería el trigo en esta zona. Foto: J. Borbón 2022 |
Sin embargo, en
nuestros campos ya no es común ver esos cultivos de trigo mostrando sus espigas
doradas al cielo, diversos factores internacionales y nacionales hicieron que
el área cultivada pasara de las mencionadas 145.000 hectáreas en 1950 a 3.538
en el 2019.
Entre los
factores podemos mencionar que el rendimiento de una hectárea de trigo en EEUU y
Canadá varía entre 2,5 y 3 t/ha, el cual, al ser sembrado y cosechado por
máquinas, empacado y transportado a bajo precio por trenes y barcos, permite
producir y transportar una gran cantidad de trigo a un precio mucho menor
haciendo que para los colombianos sea más barato comprar trigo del exterior que producirlo en Colombia.
Otro factor es la apertura económica y los tratados de libre comercio que permitieron que para el año 2012 la entrada de trigo al país tuviera un 0% de arancel, en otras palabras, la producción colombiana de trigo ya no es
competitiva.
Esto llevó a que para
el año 2019 importáramos alrededor del 99,5% del trigo consumido en Colombia, año
en que la tonelada internacional de trigo costaba entre 168 y 205 USS (dólares), precio relativamente
estable a lo largo de los años, donde un precio mínimo ocurrió en el 2009
cuando se cotizó a 122.5 USS/t y un precio máximo en noviembre de 2012 de 269
USS/t. Las cosas marchaban bien para los consumidores del trigo y sus
procesados: harina de trigo para el pan y amasijos, sémola para las pastas y
cervezas.
Pero todo cambió
cuando la nación Rusa atacó a Ucrania en febrero de 2022, ocurre que entre
Rusia y Ucrania producen alrededor del 30% del trigo que se comercializa en el
mundo, y ahora, en el conflicto, la población ucraniana se encuentra sobreviviendo, sus
campos están en medio de la guerra, lo que limita fuertemente la siembra de trigo para el
segundo semestre del 2022, el campo se quedó sin quien lo trabaje, la
infraestructura está destruida, y ni siquiera se puede usar su puerto sobre el
mar negro, mientras que Rusia se encuentra en medio de sanciones económicas que
imposibilitan su relación comercial con varios países occidentales, y encima
aparecen noticias como el robo de grano ucraniano en zonas ocupadas por Rusia y
la crisis de los fertilizantes de los cuales Rusia también es uno de los
principales productores y exportadores del mundo.
Todo esto ha
hecho que el precio del trigo se elevara desde 211 USS/t en mayo de 2021 a 403 USS/t
a mayo de 2022, el precio más alto del que se tiene registro y el cual no
parece haber alcanzado aún su pico, según el Banco Mundial en su informe de
abril de 2022, el precio del trigo se incrementará más del 40% ejerciendo una mayor
presión en países que se apoyan en su importación, países como Colombia que
importa el 99,5% del trigo consumido.
Esto quiere
decir, que en lo que queda del año 2022 y los años posteriores veremos cómo los
productos alimenticios derivados del trigo incrementarán su precio aún más,
pan, galletas, pizzas, pastas, cervezas… incrementaran sus precios conforme
pasa el tiempo, productos básicos en la alimentación de gran parte de la
población Colombiana, cuyo consumo per cápita de trigo es de 43 kilos.
Ahora, bajo ese
escenario, mis preguntas son ¿Qué podemos hacer?, ¿podemos disminuir la catástrofe
alimentaria que se nos viene?
No sé si estoy colocando
un escenario pesimista, pero cuando un pan de $300-400 disminuya su tamaño y/o
incremente su precio a $700-800, o cuando la libra de pasta pase de costar
$3.500 a $5.500, la protesta social no se hará esperar dado que hay hambre en
la población.
Frente a lo cual
mi primera pregunta es: ¿y si volvemos a cultivar trigo en Colombia?, ante un
escenario donde lo que está en juego es el hambre, la supervivencia, creo que
el poder alimentar a los colombianos se vuelve una prioridad.
Echemos una mirada a los
números y ver los costos teóricos de sembrar trigo en el altiplano
cundiboyacense, los datos puestos a continuación son basados en documentos de
AGROSAVIA donde se mencionan las generalidades del cultivo de trigo, los actualicé a precios del 2022,
por lo que pueden tener variaciones:
Para 1 Hectárea
de trigo que produzca 2 t/ha requiero:
- Pasar un
tractor que acondicione el suelo: $ 240.000
- Aplicar
fertilizantes -a precio actual- (150-200 kilos): $1.400.000
- Aplicar
plaguicidas contra enfermedades, malezas e insectos: $310.000
- Comprar la
semilla de trigo (si es que se encuentra): $1.500.000
- Jornales (siembra,
mantenimiento, cosecha): $1.400.000
- Transporte (2
toneladas): $190.000
- Imprevistos (5%):
$252.000
Total: $5.292.000
Costo de producción de 1 tonelada: $2.646.000
Ahora, como mencionábamos
anteriormente, es más económico comprar trigo del exterior, ¿pero hasta qué
punto?
Compremos una
tonelada de trigo FOB (Free On Board) al precio internacional, esto es que tengo
mi trigo montado en un barco en un puerto del país productor, ahora debo cubrir
el transporte a Colombia, descargarlo, montarlo en un camión, llevarlo al
molino, procesarlo, empacarlo, volver a montarlo en un camión y llevarlo a un centro de
consumo como Abastos u otro desde donde se distribuye, en esta cadena, el
precio del trigo se incrementa y se refleja en el precio al consumidor, el cual
lo podemos ver en la gráfica del historial de precios de Abastos.
Observamos que el
precio de oferta de harina de trigo se mantuvo estable a $104.000 (el bulto de
50 kilos) desde finales de marzo del 2020, mostrando pocas variaciones hasta el
8 de febrero de 2022, cuando el precio del bulto de 50k se incrementó a $148.000,
dadas las noticias de la guerra en Ucrania, al hacer unos cálculos sencillos
encontramos que la venta una tonelada de harina de trigo genera un valor bruto
de $2.960.000, si a este precio le restamos los gastos y ganancia de la bodega
(estimo entre un 20 y 35% del valor de compra de trigo) encontramos que la
tonelada de harina de trigo tiene un valor en el mercado de Bogotá de entre $1.924.000
y $2.368.000, precio inferior a la producción de la misma tonelada de trigo en el
altiplano cundiboyacense y sin contar su ganancia.
Sin embargo, en
un escenario donde apenas se vislumbra una crisis venidera, no se comienza a
sentir el rigor de los precios altos, ya hay países que están tomando una serie
de medidas con algunos productos como es la prohibición de la exportación del
aceite de palma por parte de Indonesia para asegurar su propio suministro, caso
similar esta ocurriendo con los fertilizantes y otros productos.
No soy
economista, ni se predecir el futuro, pero los números comienzan a sonar
turbios, haciendo predicciones de un incremento de un 40% del precio de la
harina de trigo tomando como referencia el precio de enero de 2022, y asumiendo
que la guerra en Ucrania no incrementara más su impacto, asumiendo poca
especulación de precios o acaparamiento de productos por parte de países
productores o con más poder adquisitivo, podría preveer un escenario donde para
septiembre-octubre del 2022 el trigo mantenga su precio actual, reflejado en
$148.000 el bulto en Abastos.
En un escenario
alterno, tomando un incremento del 40% con el precio a inicios de mayo sin asumir
los escenarios planteados, para finales del 2022 el trigo incrementará su
precio y se verá aproximadamente en $179.400 en Abastos. Como referencia les
pongo que el precio del mismo bulto en enero del 2022 estaba en $102.000 se
podría hablar de un incremento actual de 45% que puede incrementarse a 75%, lo
que sustenta el incremento mencionado de los derivados del trigo mencionados párrafos
atrás.
Bajo un escenario
2, la tonelada de harina de trigo importada puesta en Bogotá rondaría los
$3.600.000, siendo un 36% mas costosa que producir una tonelada en el altiplano
cundiboyacense ($2.646.000), si al trigo producido localmente se le incrementa
un 20 a 35% por la ganancia propia del agricultor, continua siendo más rentable
que importar el trigo.
Para finalizar este
análisis, quiero dejar mi opinión, que mas allá de romantizar la idea de ver
cultivos de trigo, es que es urgente evaluar acciones ante una crisis
alimentaria que se asoma que puede desencadenar en un estallido social muy
fuerte (mas que las protestas del 2021), y a mis ojos vale mas la pena intentar
buscar soluciones que salven la vida de los colombianos y la estabilidad que
tanto nos ha costado, que ver lentamente como (y espero estar muy equivocado)
se nos viene una crisis de hambre y su estallido social.
Siento que en
medio de un panorama de elecciones, este importante debate esta siendo dejado
por fuera de la mesa, al parecer el gobierno actual no va a hacer nada frente a
una crisis que ni ha mencionado, y al gobierno entrante le va a estallar apenas
comience.
Para finalizar, dejo
unas preguntas para los lectores ¿será más económico subsidiar fertilizantes,
insumos, organizar siembras para que el país produzca trigo que incrementar el
pie de fuerza, pagar los destrozos y seguir perdiendo la confianza
inversionista?
¿Será que podemos
incentivar la siembra de otras fuentes de almidones alternativos al trigo como
plátano, maíz, yuca, papas, arroz?
¿Será mejor simplemente
asegurar acuerdos de trigo que garanticen el suministro a precios actuales?
¿Qué otras
opciones se plantean?
Salu2
Bibliografía:
Álvarez, D.;
Chaves, D. 2017. El cultivo de trigo en Colombia: Su agonía y posible
desaparición. Rev. Cienc. Agr. 34(2):125 - 137. doi: http://dx.doi.org/10.22267/rcia.173402.77. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-01352017000200010
Agronegocios. 28
Abril de 2022. https://www.agronegocios.co/agricultura/prohibicion-de-exportacion-del-aceite-de-palma-de-indonesia-tras-aumento-de-precio-3352211
AGROSAVIA:
https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/18873?locale-attribute=es
https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/23989
https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/1142
Banco Mundial. 26 de abril de 2022. https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2022/04/26/food-and-energy-price-shocks-from-ukraine-war
BBC mundo. 25 abril de 2022. https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-61108454
Quintero, L.
& N. López. 2020. Realidad del subsector de trigo en Colombia después de la
firma de los TLC con Canadá y Estados Unidos. Tesis de grado Negocios
Internacionales. Fac. Cienc. Econ. y Admin. Universidad Agustiniana. 52pp. Disponible
en: https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/bitstream/handle/123456789/1401/LopezGonzalez-Natalia-2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y
USDA. 2009. https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/43783/39922_eib116_summary.pdf?v=0